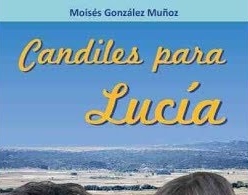

Capítulo 1: Mi llegada al mundo
En 1958, mi madre, estando embarazada de mí, fue destinada a ejercer su profesión de maestra rural en un pequeño pueblecito de la serranía abulense, Los Cuartos, perteneciente al término municipal de Santa María de los Caballeros.
Días antes de que la gestante saliera de cuentas, la familia al completo abandonó la montaña con permiso oficial, regresó al valle, al pueblo de mi madre, y se alojó en casa de mis abuelos en espera de mi gloriosa llegada al mundo de los vivos.
Vi la luz un domingo de otoño de 1958. En la alcoba de una rústica casa de Salobralejo (un anejo de Muñogalindo), como era costumbre que nacieran los bebés en la España de entonces. Aunque yo, por comodidad familiar, aterricé en el domicilio de mis abuelos maternos y no en el de mis padres.
Siguiendo la costumbre imperante en la arcaica España de mediados del Siglo XX, en la zona rural de nuestro entorno los niños venían al mundo de manera natural, bajo la supervisión de las célebres parturientas y con la ayuda de las féminas adultas de la familia o las serviciales vecinas. Nada de modernos hospitales, salas de parto, comadronas, enfermeras o doctores. ¡No, no! ¡En casita! ¡Al amparo de Dios y de la buena suerte!
En mi caso y en el de mis dos hermanas, Esther y Loli, que también nacieron en Salobralejo, nuestra particular comadrona fue la popular tía Dionisia, parturienta oficial de Muñogalindo y de los pueblos limítrofes de la zona, por aquellos años.
Como siempre me ha gustado dar la nota (mis amigos dicen que dar “por… saco”) me hice de rogar y para no entorpecer las tareas cotidianas, me presenté en horario de máxima audiencia: de madrugada, a las dos de la mañana de un 16 de noviembre de 1958. ¡Tempranito, como Dios manda!
Al parecer, vine al mundo predestinado a vagar eternamente por anejos (caseríos, barrios o pedanías, a las afueras o alejadas del núcleo urbano, pertenecientes a localidades o municipios más relevantes).
Así pues, a lo largo de mi ajetreada existencia he recorrido, vagado y habitado unos cuantos de ellos: Salobralejo, Los Cuartos, La Villa, Baterna, Las Majadas y El Castro, entre otros.
Tal vez este sea el motivo esencial que justifique mi amor incondicional a los pueblos pequeños, a la gente humilde, a las cosas sencillas, a la tranquilidad, al campo abierto, a la ausencia de fronteras, a los animales domésticos, al aire libre, al sol y al viento, a los riachuelos, al olor a tierra mojada, a las nieves de invierno…
Fui el tercer hijo, vivo, primer varón, del ingenioso manitas, Moisés, y de la laboriosa y abnegada esposa y madre, Eutimia.
Por fortuna me llamo igual que mi padre, Moisés, aunque durante unas fatídicas horas, las que precedieron a mi bautizo, estuve condenado a llamarme Aristóbulo
¡Sí, sí… no desvarío, nooo!… ¡A-RIS-TÓ-BU-LO!
Si me libré de esa eterna y dolorosa penitencia fue gracias a que la juiciosa de mi mamá amenazó a su marido (¡solo Dios sabe con qué!), si él, inconsciente, se mantenía en sus trece y osaba cometer tal sacrilegio ante la pila bautismal.
¿Qué diabólico pecado había cometido un servidor, en mis escasas horas de existencia, para merecer tan satánico castigo? De no ser por la determinación de mi santa madre (o vete tú a saber si no se lo debo a la Providencia Divina) hubiera acarrea-do el resto de mis días con tan pesada losa.
¡Por Dios! ¡ARISTÓBULO! ¡Qué horror!
Mejor no imaginar el indudable jueguecito que un servidor hubiera dado a los demás ante tal despropósito. La de bromas, motes, risas y chanzas que mis hermanos, hermanas, amigos, conocidos y, sobre todo, mis alumnos y enemigos, se hubieran corrido a mi cuenta a consecuencia del citado nombrecito.
A buen seguro que a día de hoy vagaría penando el desvarío pasajero de mi progenitor bajo el infortunio de alguno de estos desternillantes epítetos: Aris, Aristito, Tóbulo, Tubulín o… ¿quién sabe qué otro tipo de apodo?
No quiero ni pensar qué hubiera sido de mí con aquel horren-do calificativo. Solo tú y yo somos conscientes de la que me libré. ¡Gracias mamá!
Según cuentan las malas lenguas, ya de bien pequeño quedó demostrado, a las claras, que mi salud no iba a ser la de un sano y robusto roble.
Así pronto establecí una perfecta simbiosis con todo tipo de virus, bacterias, microbios y el más mínimo percance que osara plantarse en mi camino. Vómitos, diarreas, fiebres, resfriados, amigdalitis, torceduras, accidentes caseros, lesiones deportivas y un sinfín de innumerables achaques dan fe de tal afirmación.
En definitiva, que me convertí en un leal e inseparable amigo de la mayoría de los agentes malignos que horadan la salud de los humanos y debí combatirlos con incontables jornadas de reposo y cama. O lo que es lo mismo: ¡Un niño enfermizo y debilucho!
El crecimiento y el paso a la madurez física (¡la mental no tiene cura!) no ha cambiado demasiado las cosas. De tal manera que, a día de hoy, continúo manteniendo ese estrecho e idílico romance con los médicos y hospitales.
Buena fe de ello pueden dar mis inexistentes amígdalas, mis otrora reumáticos huesos, mi cariosa dentadura, mis miopes y cansados ojos, mi incipiente y genética sordera, mi maltrecha rodilla derecha, mis hernias inguinales y discales, mi bronquitis casi crónica (y eso que no fumo), y mi corazón tuneado con una válvula de titanio, entre otros padecimientos.
¡A lo largo de mi existencia he sido, y continuo siendo, un experto y asiduo inquilino de consultas médicas, laboratorios, clínicas, hospitales y quirófanos!
Capítulo 2: Los Cuartos
De los primeros meses y años de mi existencia, finales de los 50 y principios de los 60, como es lógico, apenas conservo ningún tipo de recuerdo. Solo puedo mencionar los datos que me han ido transmitiendo, con amabilidad, los queridos adultos que compartieron conmigo aquel lejano período de mi vida.
Sin embargo, lo que sí mantengo grabado en la memoria es el carácter errabundo y trashumante de la familia y sus constantes traslados, de un pueblo a otro, para que mi madre ejerciera su profesión de maestra. ¡Fuimos unos auténticos nómadas del agreste territorio abulense!
Tras mi gloriosa llegada al mundo, y agotado el inexistente permiso de maternidad, la familia y uno más (yo) deshizo el camino emprendido semanas antes, abandonó Salobralejo y regresó al lugar de destino de mi madre, Los Cuartos. Un anejo situado en las proximidades de la carretera Nacional 110, enclavado en la falda de la vertiente norte de la Sierra de Gredos, a caballo entre dos de las principales localidades de la provincia de Ávila, El Barco de Ávila y Piedrahíta.
Allí consumí felizmente, junto a mis hermanas mayores, los dos primeros años de mi existencia. Pero una vez abandonado el pueblo, no regresé a él hasta el año 2005, cuando, fruto del azar y la curiosidad, conocí el entorno y me hice una composición del lugar, el emplazamiento, el poblado, la casa y algunos habitantes.
Sucedió una tarde de agosto de 2005. Isabel, mi mujer, mi hermana Fuencisla, Loli para la familia, y yo, regresábamos de una visita turística a Candelario. Transitábamos por la carretera N-110, cuando vi un indicador que marcaba la dirección hacia Los Cuartos. Pasé de largo, pero de inmediato levanté el pie del acelerador. ¡Tenía que visitar aquel pueblo!
Sin apenas dar opción de réplica a mis acompañantes, busqué un lugar adecuado donde realizar el cambio de sentido a la marcha y di la vuelta. Localicé el indicador, abandoné la transitada nacional, y por una estrecha y solitaria carretera secundaria enfilé rumbo a mi improvisado objetivo.
Llegamos al pueblo. Circulamos lentamente con el moderno automóvil por varias de sus estrechas y despobladas callejuelas y lo aparcamos en una de las del fondo. Nada más apearnos del vehículo, de una de las casas próximas al lugar donde habíamos estacionado emergió una enlutada señora mayor. La saludamos con cordialidad, nos presentamos, y para sorpresa nuestra nos informó que habíamos ido a detenernos, cosas del azar, justo frente a la pared del edificio del que había sido nuestro antiguo domicilio. Nos puso al cabo de las excelentes relaciones amistosas que había mantenido con mis padres. Que mi madre le había enseñado a bordar y que le había ayudado a confeccionar su ajuar de novia. Después de un ameno intercambio de información y pareceres, la solícita señora fue en búsqueda de la llave de la que antaño había sido nuestra residencia, nos condujo a la misma y nos la mostró con todo lujo de detalles. Finalizada la emotiva visita al hogar de mi lejana infancia nos despedimos de aquella servicial aldeana y nos dedicamos a merodear, sin rumbo fijo, por el adormecido pueblecito.
Mientras deambulábamos por aquellas callejuelas solitarias dimos con una pareja de ancianos sentados a la puerta de su casa, él dormitando y ella cosiendo. Los saludamos y entablamos conversación. Al presentarnos, vimos como el rictus de sus incrédulas fisonomías pasaba de la sorpresa a la felicidad. Ellos también habían sido íntimos amigos de mis padres y los recordaban con devoción. Nos acogieron como si fuéramos una bendición caída del cielo. Nos besaron, nos abrazaron, nos agasajaron y nos explicaron algunas de sus múltiples experiencias compartidas. De aquella forma nos enteramos de que mi padre había asistido a su boda, pero mi madre, que había confeccionado el ajuar de aquella amabilísima señora, no había podido hacerlo a causa del avanzado estado de gestación del tercero de sus hijos. ¿Quién sino podía haber sido el causante de la incomparecencia de mi madre a tan feliz acontecimiento? ¡Yo, por supuesto!
Empapados de recuerdos imborrables, y encantados de nuestra bendita e inesperada aparición, aquellos agradecidos lugareños nos arrastraron al interior de su vivienda. Nos acomodaron en su humilde pero impoluto salón y nos atiborraron con todo tipo de ofrendas: dulces, cafés, refrescos…
Llevábamos más de dos horas intercambiando pareceres y rememorando recuerdos del pasado, y seguíamos acosados a preguntas por aquella pareja de solícitos y anhelantes octogenarios sin que se vislumbrara el final de aquel inesperado e idílico encuentro. No conseguíamos convencer a aquellos dos veteranos amigos de la familia de que debíamos finalizar la visita y regresar a nuestra casa.
Bien entrada la tarde, y después de arduas y repetidas intentonas por nuestra parte, conseguimos librarnos de la desmesurada hospitalidad de aquellos humildes y agradecidos anfitriones.
Felices por la increíble y maravillosa experiencia compartida con aquellos aldeanos, nos despedimos de ellos, nos acomodamos en el vehículo, dejamos atrás el variopinto lugar y regresamos a nuestra población de origen.
Tiempo después propuse a mi madre volver a visitar el citado pueblo para propiciar el encuentro con aquellas antiguas amistades, pero para mi sorpresa, ella declinó la propuesta.
Supongo que debido a la decadencia física de mi padre, consideró poco oportuno efectuar el viaje y prefirió no realizarlo.
Por desgracia, el reencuentro de aquella antigua y estrecha amistad jamás volvería a llevarse a cabo.
En 1958, en el mencionado anejo, habitábamos una reluciente vivienda, de reciente construcción, cedida gentilmente por el ayuntamiento, como correspondía a la época, para uso y disfrute del paupérrimo maestro o maestra de turno, mientras el docente allí destinado permaneciera en la localidad en cuestión.
Construida con excelentes materiales, la sobria edificación se levantaba sobre dos plantas que sobresalían por encima del resto de construcciones colindantes. Estaba compuesta, en su planta baja, por un pasillo, la cocina, la despensa, un par de alcobas y una estancia espaciosa, el salón. Y en la planta superior, por tres amplios, ventilados y luminosos dormitorios.
Disponía además, adosada a ella, a la izquierda de la entrada principal, de un cobertizo (especie de nave o pajar) que mi padre utilizaba como garaje para su inconfundible moto (de la que más adelante hablaré) y almacén para la leña del hogar.
La casa destilaba un lujo sin igual en comparación con las de aquella época y el lugar, pues a la robustez de sus resistentes y modernos materiales de construcción, añadía unas condiciones de habitabilidad bastante mejores que las de la mayoría de sus centenarias y arcaicas compañeras. Era mucho más nueva, moderna, espaciosa, confortable, ventilada, estaba mucho mejor iluminada, mejor distribuida y, por descontado, era bastante más funcional que ninguna de todas las otras allí construidas.
Mientras mi madre impartía sus clases en la escuela unitaria a los niños y niñas del lugar, mi padre, fiel a la tradición familiar, decidió montar un pequeño negocio particular (copia a menor escala del que le había mantenido ocupado durante sus años de adolescencia y juventud, en casa de sus padres; y ya casado y adulto en su propia casa de Solosancho), donde despacharía artículos cotidianos de primera necesidad.
Al fondo, en una de las dependencias interiores de la planta baja de aquella casa, lo que correspondería al salón principal, creo yo, colocó una barra de bar y una serie de rudimentarias estanterías y transformó el reducido espacio en una especie de establecimiento, mitad cantina, mitad comercio de ultramarinos, que él regentaba con experiencia y maestría de sol a sol.
Allí vendía todo tipo de género y artículos de consumo básico como latas de conservas, legumbres, especias, aceitunas, azúcar, sal, arroz, vino, zapatillas, enseres caseros y artículos varios.
A fin de suplir las horas de docencia escolar de mi madre y las diversas obligaciones comerciales de mi padre, mis progenitores contrataron a una chica del lugar para que hiciera las veces de criada. Sin embargo, la permanencia a nuestro servicio de la lista empleada del hogar fue bastante efímera.
(Según malas lenguas, la supuesta encargada de las labores domésticas, resultó ser una genial prestidigitadora que hacía desaparecer los artículos de las estanterías con inusual maestría. La muy astuta, precursora de nuestros actuales políticos y antecesora de los “Bárcenas, Pujol, González y CIA” de turno, dominaba a la perfección el arte de esconder lo ajeno.
Su ingenioso método consistía en escoger uno de los cántaros vacíos que se utilizaban para ir a la fuente a por el agua con que aprovisionar el hogar. De buena mañana, colocaba el servicial recipiente de barro en un lugar estratégico, y con descaro y sin el más mínimo pudor, la desvergonzada y astuta sirvienta, aprovechando cualquier ocasión que se le presentaba, iba rellenando el interior de la arcillosa vasija con artículos sustraídos de las demacradas estanterías del comercio.
Llegada la hora de ir a buscar el agua, cogía el cántaro “rellenado” y abandonaba nuestra vivienda. En su trayecto hasta la fuente, desviaba los pasos hacia su domicilio y recolocaba el género adquirido, a coste cero, en su despensa. Con posterioridad, retomaba el camino de la fuente, llenaba el cántaro del líquido incoloro y regresaba a nuestra vivienda, tranquilamente, como si nada hubiera sucedido, para continuar con su faena y realizar los diversos quehaceres domésticos para los cuales había sido contratada.
Tras dificultosas y pormenorizadas investigaciones por parte de mis desconcertados padres, la ingrata joven fue pillada con las manos en la masa y, en consecuencia, puesta de patitas en la calle, ipso facto, sin ningún tipo de indemnización, y por descontado, sin la más mínima posibilidad de ser readmitida en el puesto de trabajo.
La desagradable experiencia con la joven y disimulada amiga de lo ajeno desaconsejó a mis padres arriesgarse a realizar otra tentativa de contratación y desistieron de buscar una nueva sustituta para la desagradecida asistenta.
Aunque tal vez, lo aquí contado, solo sea producto de la imaginación de algún deslenguado y, poco, o nada, tenga que ver con la realidad. Y de ser cierto, seguro que si el propietario del establecimiento le hubiera prestado la misma atención al negocio, que al vino, aquel suceso no hubiera acontecido.)
Dicho contratiempo propició que durante los primeros meses de mi infancia, mis tías y tíos (“Basi”, “Uli”, “Lute” y Carmelo) se turnaran a temporadas para vivir allí con nosotros, reemplazar a la avivada cleptómana y cuidar de los tres pequeños hermanos, Raquel, Esther y yo.
Para aprovisionar la particular tienda, reponer los artículos que fuera menester y satisfacer las peticiones especiales de los lugareños, mi padre disponía de una singular motocicleta con la cual se desplazaba desde Los Cuartos hasta Santa María de los Caballeros, El Barco de Ávila, Piedrahíta, nuestros pueblos o Ávila capital, y con la que transportaba todo lo necesario para el citado comercio.
Durante las horas del día, el negocio giraba en torno a lo que se asemejaba a una típica tienda de ultramarinos de la época, enfocada a cubrir las habituales peticiones de las amas de casa.
Por la noche y en los días festivos, el peculiar comercio se transformaba en el bar del pueblo, y allí se servían los productos habituales de un establecimiento de aquel tipo: vino, gaseosa y licores, sobre todo a los hombres del pueblo.
Una tarde de primavera se presentaron en el establecimiento tres mozas del pueblo dispuestas a degustar el delicioso vino dulce, que según corría de boca en boca por el pequeño pueblo, mi diligente padre despachaba a los habituales clientes en el Bar. ¡Una auténtica exquisitez según los entendidos!
Él, avezado hombre de mundo, excelente comerciante y bromista incorregible en su juventud, decidió aprovecharse de la ingenuidad de aquellas tres mozas pueblerinas y gastarles una de sus sonadas bromas. Así, tras alabar las excelencias de aquel caldo dulzón, aprovechó la ocasión para invitarlas a un trago.
Primero sirvió un vaso del supuesto vino a una de ellas y la animó a catarlo. Ésta, convencida de que se hallaba en puertas de ingerir una delicia sin par, apuró el vaso de un trago y un indescifrable rictus se apoderó de su rostro. Acto seguido mi padre le preguntó a la iniciadora qué opinión le merecía el citado moscatel. La catadora, sin inmutarse, respondió que el vino le parecía algo fuerte pero que jamás había catado nada semejante.
Momentos después repitió la citada operación con la segunda señorita y la respuesta de ésta fue igual de convincente.
Acto seguido, y para cerrar la degustación gratuita, le ofreció un nuevo vaso a la tercera de las osadas bebedoras. Ésta última, menos ansiosa por la probatura, o quizás, también, bastante más cauta y seguramente más inteligente que sus paisanas, decidió saborear la bebida, poco a poco, antes de emitir su veredicto.
Fue entonces cuando la precavida moza se percató del burdo engaño al que estaban siendo sometidas por el pícaro tabernero. Desairada, separó con brusquedad el vaso de sus carnosos labios y con el rostro contraído exclamó.
―¡Pero si esto es vinagre!
La cara de vergüenza de sus dos inocentes compañeras de probatura se vio teñida de rojo y las risas de mi padre y de la más espabilada de las tres mozas llegaron hasta las dependencias superiores donde se hallaba mi madre cuidando de nosotros.
Extrañada por el inusual y estruendoso alboroto, descendió a toda velocidad hasta el concurrido bar, y tras percatarse de lo allí acontecido, compartió experiencia y carcajadas con el cuarteto.
Aquel divertido momento quedó grabado para la posteridad y fue recordado, repetidamente, por mis padres, en su particular y enriquecedor anecdotario.
(Años más tarde, en uno de esos extraordinarios y gozosos momentos en los cuales los adultos nos hacen partícipes de sus vivencias y recuerdos del pasado, nosotros conocimos el citado engaño por boca de mi madre).
En Castilla, la religión siempre ha tenido un papel relevante y por aquella época más todavía. Como Los Cuartos carecía de iglesia, mi madre y mis tías (mi agnóstico padre cuando podía se saltaba el oficio religioso) debían realizar el trayecto que les separaba de Santa María de los Caballeros andando, para asistir a la celebración eucarística, y regresar por donde habían ido.
En 1959 se celebró un singular y atípico acontecimiento de importancia desacostumbrada por aquellos lares. En Cardedal, un pequeño pueblecito situado en la parte alta de aquella sierra, Olegario González Hernández (luego de Cardedal), conocido de la familia, y a día de hoy uno de los Teólogos más considerados e influyentes del Catolicismo abulense y castellano, cantó misa y recibió los hábitos sacerdotales.
En representación de la católica y devota familia asistieron al loado evento religioso la hermana de mi padre, mi tía Basi, y mi hermana Raquel, de apenas tres años de edad.
Dada la inexistencia de carreteras adecentadas en la zona para que circulara el transporte público, y el complicado acceso al pueblo en cuestión, las peregrinas tuvieron que realizar la larga y tortuosa peregrinación hacia las alturas de la frondosa sierra por una inhóspita, solitaria y pedregosa senda, alternando caminos, trochas, prados, monte y bosque, con la silenciosa y abnegada compañía de una dócil borrica. ¡Mi tía un ratito a pie y otro rato andando, y mi hermana a lomos de la sumisa pollina!
Un claro ejemplo de la precariedad de entonces, el retraso social y la escasez de medios con los que contaba el país, tras los duros años de la postguerra, lo demuestra el hecho de que mi padre fue contratado, de forma temporal, como maestro nacional sustituto en la escuela rural del cercano pueblo de Santa María de los Caballeros, a fin de cubrir la baja por enfermedad del docente allí destinado. Mi diligente padre carecía, por completo, de ningún tipo de titulación oficial o carrera que le habilitara para desempeñar tal empleo, pero el simple hecho de saber leer, escribir y llevar una contabilidad con cierta destreza (y supongo que la bendita “casualidad”, nada despreciable, de que su esposa fuera Maestra Nacional) le permitió convertirse, temporalmente, y a todos los efectos, en un “singular” maestro rural interino de la época, e impartir clases en la escuela de aquel pueblo, hasta que el aquejado “Señor Maestro”, propietario de la plaza en cuestión, se recuperó de sus achaques.
Durante los dos años de nuestra feliz estancia entre las gentes de Los Cuartos, mis padres y mi tío Lute, (Domingo), que vivió una temporada larga en aquel emplazamiento con nosotros, entablaron una excelente amistad con algunas de las familias y varios de los mozos y mozas del pueblo.
Poco antes de nacer yo, una noche, mis padres acostaron a sus dos pequeñas hijas en la cama y se fueron a casa de nuestros vecinos a compartir con ellos una amistosa velada.
Desconozco cuál de las dos hermanas se despertó primero, pero la cuestión es que la una despertó a la otra, y al percatarse de que estaban solas, se levantaron de la cama, abandonaron la casa descalzas y en plena noche se personaron en el domicilio de nuestros vecinos, en búsqueda de mis padres.
Al abrirse la puerta de la humilde morada y emerger tras ella los dos menudos cuerpecitos de mis hermanas, los tertulianos, enmudecidos, se quedaron de piedra y a punto estuvieron de fenecer a causa de la inesperada aparición infantil.
Transcurridos los dos años de permanencia obligada de mi madre en aquel modesto pueblo serrano, partimos rumbo a un nuevo destino, esta vez en Villaviciosa, a los pies del milenario Castro de Ulaca en las estribaciones de la sierra de la Paramera.
Este nuevo destino era ya conocido por mi madre, pues con anterioridad ya había vivido en él y había ejercido la docencia en sus años de moza, recién aprobada la carrera de Magisterio.
Pudimos, así, instalarnos, felizmente de nuevo, durante otra buena temporada, en nuestra espaciosa, confortable y añorada casa de Solosancho.

Dejar una contestacion